Si Cristo ordenó a todos ser «luz del mundo» (Mt 5, 14), los sumos pontífices son los verdaderos faros de la civilización. Ya sea en la época apostólica o medieval, ya sea en los tiempos modernos o en nuestros días, el papado sigue siendo el norte de las aspiraciones humanas.
Su poder no emana de la inteligencia humana, pues hasta los demonios la superan; ni del poderío bélico, pues su pugna es trascendente; ni tampoco de la extensión territorial, aunque por su caridad abrace todo el orbe. Su poder se fundamenta en la potestad de unir la tierra al Cielo, una dignidad que ni siquiera se les ha otorgado a los ángeles.
Únicamente sobre Pedro, Cristo edificó su Iglesia, y sólo por él Jesús rezó de manera tan especial: «Yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague» (Lc 22, 32). Objeto de tan excelsas gracias de estado, se le exige un amor insigne: «¿Me amas más que éstos?» (Jn 21, 15). Simón subsistió como hombre mortal; Pedro, sin embargo, se convirtió en una institución.
El Santo Padre es el vicario de Cristo, el continuador místico del Hombre-Dios en esta tierra, al aplicar en el tiempo los méritos de la Redención, como víctima renovada en el Calvario. Desde lo alto de la cruz, la cátedra de Pedro se vuelve inquebrantable, porque desde allí, con el Salvador, atrae a todos hacia sí.
A lo largo de los siglos, muchos han intentado transformar esa piedra en ruinas. En la revolución protestante, todos serían Papas; en la Revolución francesa, con la proscripción de la Iglesia, ya no habría pontífices; en las revoluciones autocráticas, los tiranos tomarían todo el poder, incluido el del príncipe de los Apóstoles. No obstante, como confesó M. Thiers, heredero intelectual del anticlerical Voltaire, «he aquí una lección de la historia: quien devora al Papa, sucumbe».
Los sucesores de Pedro son hijos de su tiempo, y con el Papa León XIV no es distinto. En todo pontífice hay una especie de «luz primordial», una vocación única, que le lleva a iluminar una faceta especial del ministerio petrino.
Pues bien, ¿qué es lo que más se destaca en la actual cabeza visible de la Iglesia?
Sin duda, algo relacionado con el lema agustino de su pontificado: In illo uno unum —En aquel que es uno [Cristo], somos uno. San Agustín no se refiere a una unidad amorfa, complaciente con el mal. Jesús fue inequívoco: «El que no recoge conmigo, desparrama» (Mt 12, 30).
Cristo es uno, cabeza y cuerpo unidos. Ahora bien, todos los miembros de su Cuerpo Místico deben buscar sólo lo único necesario, a imitación de Santa María Magdalena (cf. Lc 10, 42). He aquí la única vocación del cristiano: unirse a Jesús, manantial para todas las vocaciones particulares.
Al mismo tiempo, la plenitud de la vida espiritual se denomina vía unitiva, una unión transformante que compete especialmente a los obispos y, en concreto, al Santo Padre. Esa vía tiene como objetivo no sólo la perfección, sino el estado de ejercicio de perfección, tarea que le corresponde hoy al papa León, al ser llamado, como Pedro, a confirmar a sus hermanos en la unidad (cf. Lc 22, 32).
Hace exactamente un cuarto de siglo, por la aprobación pontificia del 22 de febrero de 2001, los Heraldos del Evangelio tienen un vínculo indeleble con la cátedra petrina. Como antaño Silvano, pretenden ser un «hermano fiel» (1 Pe 5, 12) de los sucesores de Pedro, buscando recorrer con ellos la vía unitiva, a fin de colaborar en la recapitulación de todas las cosas en Cristo. Para los Heraldos, al igual que para León XIV, el modelo de dicha unión se encuentra en la Madre del Buen Consejo, la cual, por su maternal intercesión, unió al Salvador con la humanidad en la persona de Juan.
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
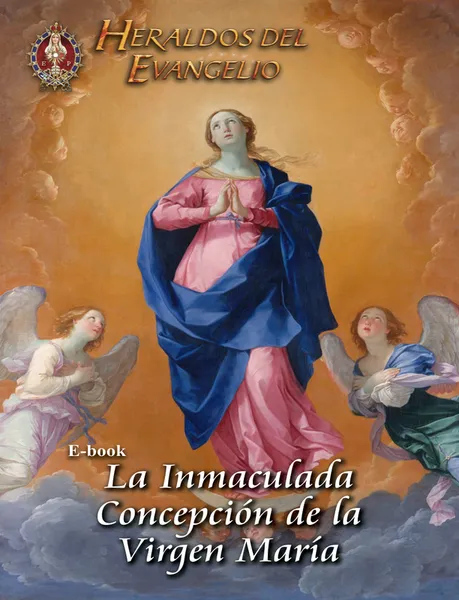 Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María
Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María




