Se podría encontrar en Dña. Lucilia la grandeza de la ancianidad cristiana, santificada por el mérito de la maternidad y glorificada por la aureola discreta que los sufrimientos padecidos en unión con Cristo dejan en toda alma y en todo semblante justo.

Cariños de madre
Desde su más tierna infancia, el Dr. Plinio estuvo dotado de un lúcido e inusual discernimiento de los espíritus —un don del Espíritu Santo—, que, ya desde los primeros destellos del uso de razón, aplicó sobre su propia madre. De esa manera pudo conocer muy bien las cualidades con que la Providencia había adornado el alma de Dña. Lucilia. Los hechos concretos vinieron a corroborar, más tarde, la autenticidad de lo que él había discernido. Un día, al salir de casa hacia su despacho de abogado, su madre le acompañó, como de costumbre, hasta la puerta del ascensor. Después de despedirse se dirigió al salón pensando ya en prepararle una buena cena. Para la elaboración del menú no encontró mejor interlocutor que su esposo. No sospechaba, sin embargo, que su hijo tendría ocasión de presenciar, con verdadero encanto, la curiosa escena que se desarrollaría entonces; si no la hubiera visto, jamás se la podría haber imaginado. Se le olvidó un documento y tuvo que volverse a recogerlo, pero entró silenciosamente para no molestar a sus padres. Cuando pasó cerca del salón oyó, a través de la puerta entreabierta, la voz de Dña. Lucilia: —João Paulo, estaba pensando preparar tal plato para Plinio. ¿Qué te parece? —Sí, está muy bien... —Pero ¿crees que Plinio tendrá ganas de comer ese plato y no tal otro? Sentado cómodamente en un sillón, le respondió: —¡Sin duda! Tiene ganas de comer eso, sí. No convencida del todo, insistía, con su natural afabilidad: —Pero, João Paulo, no sé si será lo mejor. ¿No preferirá otro plato? Un poco perplejo, pues no veía razón para tantos cuidados, le contestó: —Está claro que una madre no es un padre. Si de mí dependiera, le diría: «Chico, lo que hay para cenar es esto, eso y aquello. Si no te gusta, vete a un restaurante». Ahora bien, si había algo que Dña. Lucilia no deseaba era renunciar a la compañía de su hijo durante la cena. Siendo así, se limitó a manifestar serenamente su disconformidad con esta respuesta: — ¡No, no!... Encantado con esa muestra más de solicitud materna, el Dr. Plinio salió entonces de la casa sin que lo notaran e iba por la calle pensando consigo mismo: «Un padre, por muy bueno que sea, no es capaz de esta forma de cariño. Sólo del corazón de una madre extremosa —con sus delicadezas, sus intuiciones finas y su deseo de agradar— surgirían esas preguntas. Y por eso es tan sabroso el menú de casa...».Muy apreciada por sus artes culinarias
El constante «quererse bien» guiaba incluso los mínimos actos de esa inigualable madre, hasta en lo culinario. Procuraba que, en la elaboración del menú, los manjares estuvieran «sazonados» mucho más con afecto y bondad que, propiamente, con simples condimentos naturales. Huelga decir cuánto le gustaba esta «receta» al Dr. Plinio, siempre un buen gastrónomo y mejor hijo aún. Todos los que se acercaban a Dña. Lucilia podían, así, experimentar no sólo su benevolencia, sino también apreciar las iguarias preparadas siguiendo sus instrucciones. Este fue el caso, por ejemplo, del esposo de Zilí, Néstor, el cual, años después del fallecimiento de su cuñada, aún se complacía recordando las cenas que ella ofrecía los domingos. Decía que no conocía a nadie que fuera capaz de orientar la preparación de tan buenos platos como Dña. Lucilia, especialmente los apetitosos dulces caseros, entre los que destacaba la tarta de cumpleaños del Dr. Plinio, único bizcocho que ella hacía personalmente y en el que ponía particular esmero. En efecto, incluso cuando su avanzada edad ya no le permitía desplazarse, a no ser en silla de ruedas, aún se empeñaba en preparar ese pastel —un excelente «pavé de chocolate», artísticamente decorado— para el cumpleaños de su hijo. Tanto cuidado ponía que primero lo dibujaba con todos los detalles, imaginando las dimensiones, el colorido, los adornos, y después seguía minuciosamente el plano.
«¡Esta señora es muy española!...»
Doña Lucilia, a pesar de su gran ternura, se mantenía inflexible en la defensa de los principios católicos. Si alguien los lesionaba de algún modo, se colocaba en una posición más erguida, pareciendo incluso aumentar de estatura, y, sin perder la afabilidad, con un tono de voz siempre tranquilo, enseguida atajaba: —¡No!... Eso no puede ser así... —y ponía los puntos sobre las íes. El Dr. João Paulo, un pernambucano de los más genuinos, tenía un temperamento muy apacible. El Dr. Plinio decía que era el hombre más pacífico que había conocido. Sus largos años de vida conyugal con Dña. Lucilia transcurrieron en la más perfecta armonía. Cuando presenciaba una actitud enérgica de su esposa, le decía a su hijo, en voz baja, en una jocosa alusión a cierta sangre heredada por ella de remotos antepasados: —¡Huy..., esta señora española!...El jarrón de cristal
Evidentemente, en los momentos de aflicción del Dr. João Paulo, la inigualable bondad de Dña. Lucilia se volcaba especialmente hacia él, con el desvelo de quien sabía penetrar en lo más íntimo del sufrimiento de una persona y colocar allí una gota de bálsamo suavizante. Una tarde, de regreso del trabajo, el Dr. Plinio encontró a su padre solo en el salón, con aire de tristeza. Le saludó como siempre: —Buenas tardes, papá, ¿cómo está usted? —Bien, gracias —respondió el Dr. João Paulo melancólicamente. Su hijo, sin poder atinar con el motivo de esa actitud, se dirigió al cuarto de Dña. Lucilia, donde la encontró recostada y rezando. Cuando lo vio entrar, le hizo un gesto con el dedo para que hablara en voz baja y le pidió que se sentara a su lado. Después le dijo en tono compasivo: —¿Has visto lo disgustado que está tu pobre padre? Accidentalmente tropezó con tu magnífico jarrón de cristal de Bohemia, que cayó al suelo y se hizo añicos. —Mi bien, ¡¿papá ha roto el florero de cristal?! —preguntó el Dr. Plinio entre sorprendido y entristecido, pues apreciaba mucho ese objeto. —Sí, pero está sufriendo mucho... Unas palabras tuyas serían suficientes para acabar con su aflicción. ¿Harías eso por tu madre? En cualquier caso, el Dr. Plinio habría perdonado de buen grado a su padre y un simple jarrón de cristal, por muy valioso que fuera, sería demasiado poco para que causara tanto pesar. Ante la afectuosa súplica de Dña. Lucilia, se dirigió inmediatamente al lugar donde se encontraba el Dr. João Paulo con el fin de tranquilizarle y, sonriendo, le dijo que no se preocupara, pues el accidente, completamente involuntario, no tenía importancia. Sus palabras distendieron de inmediato a su abatido padre, que recuperó su habitual buen humor. Manifestaciones de afecto de Dña. Lucilia, como esa, excedían con creces los límites del hogar. Si hasta en relación con los desconocidos su compasión se hacía sentir tan viva, cuánto más no lo sería con sus familiares, próximos o lejanos.Una visita inesperada
Cierto día estando Dña. Lucilia a la mesa en mitad de la comida, una pariente lejana, a quien las pruebas de la vida habían desalentado profundamente, llamó al timbre. La criada, tras abrir la puerta, fue a comunicarle a la señora de la casa que había llegado Fulana de tal y deseaba hablar con ella. Entonces Dña. Lucilia, conocedora de las tribulaciones por las que estaba pasando aquella persona, interrumpió el almuerzo y fue solícita hasta el recibidor, acogiéndola con mucha afabilidad. —¡Oh, doña Fulana!, ¿cómo está? Pase, por favor... La invitó a entrar en el comedor, le ofreció un sitio a la mesa e hizo que se sintiera enteramente a gusto. La confianza que Dña. Lucilia inspiraba era tanta que enseguida la visitante se animó a exponerle sus dificultades y sus penas. Y recibió consuelo y aliento para proseguir, con confianza en la Divina Providencia, por las ásperas sendas de la vida. Una vez más, un consejo salido de los labios de quien seguía la ley de misericordia del divino Maestro fue un poderoso auxilio para una persona atribulada por los reveses de la vida. Este modo de proceder, en el conjunto de las virtudes de Dña. Lucilia, era un punto más de resistencia en relación con las desviaciones morales de su tiempo. Pues el mito del éxito llevaba a muchos de sus contemporáneos a alejarse con desprecio de quien era alcanzado por la desgracia, como si ésta fuera una lepra cuya mera proximidad pudiera contagiar...
una de las salas de la residencia de Dña. Lucilia
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
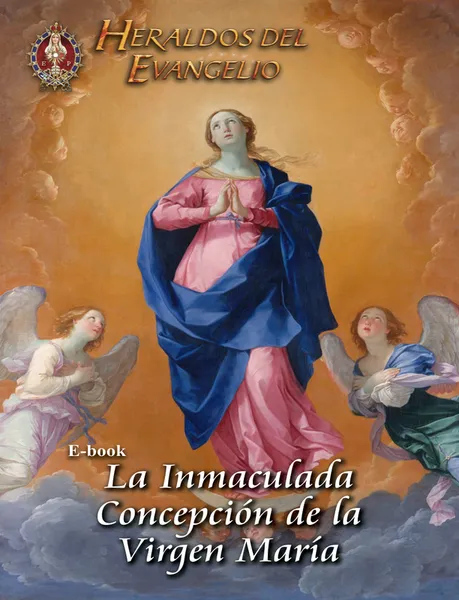 Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María
Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María




