Los que buscan agradar a Dios sin reservas, en todo momento y en cualquier situación, atraen sobre sí la mirada divina y reciben del Sagrado Corazón de Jesús el mayor afecto y cuidado.

Virgen Carmelita Descalza
Piadosa formación bajo la égida paterna
La pequeña y bella ciudad de Arezzo vio a la segunda de los trece hijos de Ignacio Redi y Camila Balatti llegar al mundo el 15 de julio de 1747. En las aguas bautismales recibió el nombre de Ana María. Debido al prestigio de la familia Balatti, que pertenecía a la nobleza de la ciudad de Siena, y al cargo que ostentaba Ignacio Redi como gran maestre de la Orden militar de San Esteban, la niña tuvo una infancia tranquila, orgánica y reglada por los actos de piedad que la tradición dictaba. Desde su más tierna infancia había sido un receptáculo de gracias que fueron preparándola con mucha antelación para la misión que Dios le había reservado. El primer instrumento usado por la Providencia para delinear su camino espiritual fue su propio padre, varón contemplativo y piadoso. A menudo se la llevaba a pasear, terminando en la iglesia de los Capuchinos; durante el trayecto le enseñaba a rezar la Salve y las letanías, así como a buscar al Creador en el bellísimo paisaje toscano: en las flores, en las aves, en el cielo... ¡en todo! Así, Ignacio Redi incentivaba a su pequeña a «sorprender» a Dios en cada una de sus criaturas. A su formación cristiana también contribuyó la influencia de su tío Diego, sacerdote de la Compañía de Jesús. Sería quien, años más tarde, introduciría a Ana María en la devoción que conquistó su entusiasmo y a la cual consagró su vida: el Sagrado Corazón de Jesús. La costumbre de la época recomendaba que las niñas fueran educadas en un convento y que su tutora fuera alguna de las monjas. Allí recibían la formación necesaria para convertirse en buenas damas cristianas o, quizá, si se manifestaba la vocación para tal, religiosas de esa misma casa. De modo que cuando Ana María cumplió los 9 años sus progenitores la enviaron al monasterio benedictino de Santa Apolonia, en la ciudad de Florencia. Durante siete años quiso Dios mantener escondida en aquel claustro a la pequeña piedra preciosa que Él mismo tallaba para sí. Causa admiración que uno de los pocos testimonios de la época que se conservan sobre ella refiera: «Era una niña buena y corriente; nada de extraordinario se notaba en su comportamiento»2. Dios la destinaba, desde la más tierna juventud, a pasar desapercibida ante los hombres a fin de que brillara únicamente para Él.Peligro a la vista: el jansenismo
Con la explosión de la herejía jansenista, hecha de un moralismo rígido, formal y sombrío, gran parte de la sociedad de la época fue corroída por su veneno y, en consecuencia, dominada por la consideración casi exclusiva de la justicia de Dios, en detrimento de otra de sus perfecciones, la bondad. La fría y corrosiva lava de Jansenio se introdujo hasta en los claustros y monasterios, amenazando con formar generaciones de religiosos que solamente temieran al Señor y se olvidaran de la práctica del primer mandamiento: «Amar a Dios sobre todas las cosas». Fue en ese momento de la vida de Ana María cuando la Divina Providencia reavivó en su alma las enseñanzas de su padre y de su tío Diego, ambos fervorosos entusiastas de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús que surgía tímidamente en Francia. Incluso rodeada por un ambiente en que se concebía a Dios como juez implacable, el amor tiernísimo que brotaba del Divino Corazón la atraía y la fortalecía en un propósito hecho en su infancia: agradar a Dios en todo. Esa devoción fue la puerta por la cual el Altísimo quiso abrir su intimidad para con Ana María y el sólido fundamento que le permitió mantener intacta su fe en medio de los desvíos del jansenismo. Ana María configuró su vida espiritual en la contemplación del misterio del Sagrado Corazón de Jesús, especialmente bajo las especies eucarísticas, e hizo del altar sus delicias. Llegaba a permanecer largas horas casi inmóvil en un diálogo místico con aquel que «tanto amó a los hombres». Las superioras del convento de Santa Apolonia, al constatar la propensión de la joven a elevarse hacia las cosas sobrenaturales, imaginaron que en breve tendrían una novicia más en su comunidad. Pero Dios le había reservado a esta hija suya una relación aún más profunda con su Sagrado Corazón, dentro de la austeridad y del silencio.
Curioso llamamiento a la vocación
En septiembre de 1763 una exalumna del colegio de Santa Apolonia se presentó en la puerta del establecimiento para despedirse de sus antiguas maestras. Coterránea de Ana María y perteneciente a una de las familias de la alta sociedad de Arezzo, Cecilia Albergotti había decidido ingresar en el Carmelo a fin de buscar allí su propia santificación y servir mejor a la Iglesia. La palabra «Carmelo» resonó en el alma de Ana María con un timbre de misterio y atracción irresistible. Tal vez le recordara las proezas de San Elías, la promesa de la venida de la Santísima Virgen al mundo y la invitación a la íntima convivencia con el Cielo a través de la radicalidad, la sobriedad y la contemplación. Mientras conversaba con Cecilia, Ana María oyó místicamente, con los sentidos interiores, una voz nítida y clara que le dijo: «Soy Teresa de Jesús y te quiero entre mis hijas»3. Asustada, corrió hacia el altar para refugiarse en el Sagrado Corazón de Jesús, pero, para su sorpresa, al llegar allí la voz se manifestó de nuevo y, esta vez, sin margen de duda: «Soy Teresa de Jesús y te quiero entre mis hijas; en breve estarás en mi monasterio»4. Ahora bien, la herencia espiritual dejada por Santa Teresa de Ávila se basa en el despojo de las cosas terrenales para volar sin trabas rumbo a los absolutos celestiales. El llamamiento que Santa Teresa les hace a cada una de sus hijas está, en todo, lejos de ser fácil y cómodo. Y quizá sea esa precisamente la razón por la cual atrae a tantas almas sedientas de heroísmo en la entrega de sí mismas a Dios. La decisión de la joven Ana María de hacerse carmelita sorprendió no sólo a sus maestras, sino también a su familia. Y le acarreó un período de prueba por parte de sus parientes, que nutrían secretos deseos de que entrara en la Orden benedictina. Ignacio Redi, hombre prudente y devoto, quiso poner a prueba a su hija en las virtudes que le serían exigidas por la rígida Orden carmelita. Por eso la obligó a esperar largos meses, durante los cuales examinó su docilidad, solicitud, obediencia y, finalmente, incluso su fe. La última de las pruebas consistió en un auténtico interrogatorio hecho por tres ilustres eclesiásticos que, tras analizarla, concluyeron que el Carmelo era el mejor lugar para que ella amara, sirviera y glorificara a Dios. Después de ese duro período, en que el tiempo y la espera actuaron como inclementes verdugos, se despidió por fin de los suyos e ingresó en el «jardín de Dios», en Florencia.En el Carmelo, otra «Teresa» más

La obediencia puesta a prueba
Lo que se conoce de la vida de Santa Teresa Margarita tras los muros claustrales es lo que se podría esperar de cualquier carmelita fervorosa: obediencia eximia, pureza angelical y pobreza evangélica. Podemos preguntarnos entonces: ¿qué hizo de extraordinario para merecer la honra de los altares? La respuesta es de una sencillez profundísima: por el cumplimento de esas tres virtudes en grado heroico, fue fiel al voto realizado en su infancia de «agradar a Dios en todo». Las narraciones de su vida cuentan un episodio digno de nota, que ilustra muy bien esa realidad. En cierto momento, su obediencia fue puesta a prueba cuando su superiora le incumbió que cuidara de una hermana que sufría demencia. De religiosa ejemplar, la enferma se había vuelto de un temperamento en extremo hostil, bruto y huraño: tenía accesos de locura en los cuales «experimentaba un violento deseo de comer precisamente lo que le habían prohibido los médicos» o bien «rechazaba a menudo con indignación lo que momentos antes había ansiado con arrebatamiento»5. Cuando no era atendida según su voluntad, enseguida descargaba todo su furor contra su bienhechora. La joven enfermera era insultada y humillada por ella con frecuencia. Había otra religiosa a quien le correspondía dividirse con la santa las atenciones a la enferma. Aunque, para empeorar la situación, esa ayudante alimentaba una falsa concepción de caridad y, para evitar ser maltratada, le consentía a la enferma todos sus caprichos. La circunstancia era delicada para Santa Teresa Margarita: si cuidaba de la salud de la enferma de acuerdo con las normas recibidas, atraería sobre sí un aluvión de insultos, además de la incomprensión de la otra religiosa, que la culpaba de los ataques de cólera de la paciente; si consentía en alguno de los deseos de ambas, desobedecería a su superiora. Ante ese callejón sin salida, prefirió aceptar vejaciones y ultrajes, y de ese modo comprar gracias de fortaleza y de salvación para la enferma y la hermana enfermera, que ceder en materia de obediencia.
Iglesia del Santo Ángel, Sevilla (España)
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
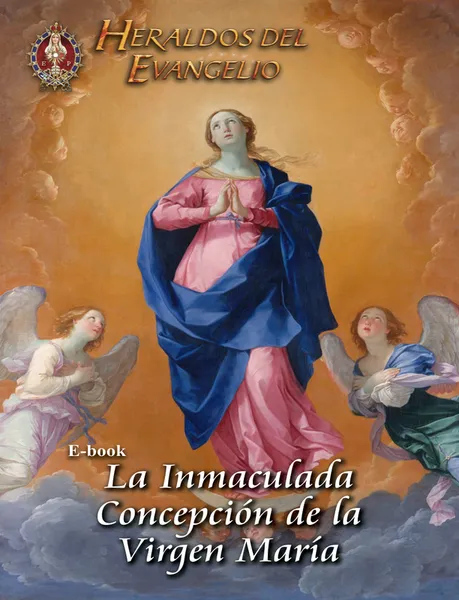 Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María
Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María




