Una vocación peculiar surge en medio de la decadencia de las costumbres del siglo XV: un solitario que reúne a multitudes, un penitente que vive veinticuatro años en las cortes, un profeta y taumaturgo que quiso llamarse «Mínimo».
La aurora de una gran vocación
Habían pasado quince años desde que Giacomo D’Alessio y Vienna di Fuscaldo contrajeron matrimonio; no obstante, la Providencia les estaba exigiendo la dura prueba de no tener descendencia. La pareja entonces juzgó que debía hacer violencia al Cielo. Peregrinaron a Asís, donde desde hacía dos siglos el Poverello venía realizando milagros, para implorarle a San Francisco que les diera un hijo. Poco después de regresar a Paula tuvo lugar el enigmático portento narrado antes. Por fin, el 27 de marzo de 1416 el hogar de Giacomo se convirtió nuevamente en la atracción de la ciudad: hacia allí confluyeron amigos y parientes para conocer al recién nacido, a quien le pusieron el nombre de Francisco, en honor al Santo de Asís. Giacomo y Vienna entendieron, al recordar aquel fenómeno, que Dios les había concedido un heredero inusual. Para confirmar la predilección que había depositado en el niño, la Providencia quiso marcarlo con la gloria del sufrimiento. Siendo todavía muy joven, fue acometido por un absceso en un ojo que amenazaba con dejarlo ciego. Una vez más, la piadosa madre se puso a los pies del Llagado de Asís y le prometió que ofrecería a su hijo como oblato durante un año, tan pronto como las circunstancias se lo permitieran. Misteriosamente, a su vuelta a Paula se sintió asumida por una gran tranquilidad y una certeza de que había sido escuchada; a partir de entonces el niño se fue curando, quedándole tan sólo una pequeña cicatriz como testimonio del hecho, hasta el final de su vida.Un peculiar modo de vivir
Cuando Francisco tenía aproximadamente 13 años, Vienna creyó que ya estaba en condiciones de ser entregado al servicio de Dios y lo presentó en el convento franciscano de San Marco Argentano. El muchacho, muy adelantado en la práctica de oraciones y penitencias a causa de la formación recibida de sus piadosos padres, encontraría junto a los frailes menores los primeros destellos de una extraordinaria vocación. Los religiosos imaginaban que sería un excelente miembro de su Orden; sin embargo, Dios lo llamaba a luchar en otros frentes. Concluido el año como oblato, Francisco regresó al hogar de su infancia, pero poco después se marcharía nuevamente, acompañado por sus padres, para realizar una larga peregrinación cuyo itinerario pasaría por Roma, Asís, Loreto, Monteluco y Montecasino. En ese viaje fue cuando discernió, finalmente, su peculiar misión. Volvería a Paula, pero no a la casa paterna; su morada serían las grutas de los alrededores, donde viviría como ermitaño. Ataviado con un costal y ceñido con una cuerda basta, el joven anacoreta iniciaba así el período de retiro espiritual en el cual Dios le forjaría su alma para las luchas que le sobrevendrían en el futuro. Su ejemplo no tardó en atraer a otras vocaciones: al cabo de unos cinco años surgieron en las cercanías de Paula numerosas cabañas habitadas por ascetas que se conformaron a la regla de vida establecida por el virtuoso hombre de Dios y seguían sus consejos. En poco tiempo, los «ermitaños de fray Francisco», como eran llamados por el pueblo, inspiraron la creación de nuevas comunidades en el entonces reino de Nápoles y la fama del eremita empezó a extenderse por toda Europa. La constitución de la Orden de los Mínimos, sin embargo, no se realizaría sin obstáculos. En 1467, al tomar conocimiento del curioso estilo de vida que llevaban esos religiosos, el Papa Pablo II envió a Mons. Baldassare de Gutrossis a Calabria como legado suyo. Al llegar al agreste lugar donde habitaba el santo, el prelado le pidió audiencia, la cual fue prontamente concedida. Entonces le comunicó que el modo de vivir que les había impuesto a sus discípulos «no era compatible con la debilidad de nuestra naturaleza» y que, por tanto, «está desaprobado por las personas más prudentes»1 de la época. Concluyó su exposición afirmando que debería modificar el proceder de sus seguidores. Francisco, silencioso, se limitó a acercarse al brasero junto al cual ambos se calentaban y, cogiendo con sus propias manos un puñado de carbones ardientes, le contestó: «Ved, monseñor, ¡para los que aman a Dios todo es posible!». El prelado se despidió atónito, besándole la túnica al taumaturgo. Antes de retornar a Roma, procuró a algunas personas que conocían de cerca y desde hace mucho tiempo a San Francisco y sus compañeros con el fin de escuchar lo que tuvieran que decirle. Los testimonios dieron en una abundante documentación a favor de los religiosos, lo cual satisfizo al pontífice, despejando así sus preocupaciones. No obstante, como vino a fallecer unos años más tarde, le correspondió a su sucesor, Sixto IV, conceder la aprobación de la congregación, en 1474. Posteriormente, el santo fundador se esforzó por elaborar una Regla que rigiera su Orden a lo largo de los siglos. La escribió en medio de muchas oraciones y penitencias, dejando bien trazado el estilo de vida de «perpetua Cuaresma» que define el carisma de los Mínimos. Fue definitivamente aprobada en 1506 por el Papa Julio II. La creciente expansión de la Orden enseguida hizo necesaria la constitución de una rama femenina y otra de terciarios.Insólito taumaturgo, ejemplo de humildad
Como si la reluciente virtud de Francisco no bastara para atraer a las multitudes, Dios quiso colmarlo con el don de realizar milagros.
a la derecha, atravesando sobre su manto el estrecho de Mesina - Museos Vaticanos.
La voz de Dios resuena en las cortes
A diferencia de tantos otros, él no se dejaría tiznar en nada por el ambiente mundano de los palacios; al contrario, como un nuevo Juan el Bautista, sería la propia voz de Dios clamando en las conciencias. Cuando Francisco llegó a la corte del rey Fernando I de Nápoles, en 1482, enseguida el monarca intentó mitigar sus censuras comprándolo con obsequios. Cierto día, le ofreció una bandeja de plata repleta de monedas de oro para que el hombre de Dios edificara un convento, a lo cual le respondió el santo: «Majestad, vuestro pueblo vive oprimido; el descontento es general; la adulación de los cortesanos impide que los gritos de tantas desgracias lleguen a vuestro augusto trono. Acordaos, majestad, que Dios ha puesto el cetro en vuestras manos para procurar la felicidad y bienestar de los vasallos y no para satisfacer vuestras ansias desmesuradas de orgullo y vanidad. ¿O creéis, por ventura, que no existe el Infierno para los que mandan?».3 Y con firmeza le exhortó: «Os suplico, majestad, que enmendéis inmediatamente vuestra conducta y mejoréis vuestro gobierno. Si no restablecéis el orden, la paz y la justicia en vuestro pueblo —debo deciros de parte de Dios— vuestro trono se derrumbará y vuestra estirpe en poco tiempo se extinguirá».4 Para confirmar sus palabras, el santo cogió una de aquellas monedas de oro, la rompió e hizo que de ella brotara sangre. Luego le amonestó: «¡He aquí, majestad, la sangre de vuestros súbditos que clama venganza ante Dios!».5 Al parecer, el hecho no fue suficiente para cambiar el impío corazón del rey, cuyo linaje se extinguió aún en vida de San Francisco.El milagro que nadie esperaba
Distinta fue la reacción de otro soberano, Luis XI de Francia, el cual, desesperado ante la perspectiva de su muerte, le imploró al santo varón que lo curara. Por mandato del Papa, Francisco se dirigió hacia allí en 1483. Le organizaron un apoteósico cortejo de bienvenida, pero el ermitaño ingresó en el país con la mirada baja y, al llegar al palacio real, eligió de aposento una cabaña que se encontraba allí cerca. —¡Prolongad mi vida, padre! —le suplicó, emocionado, el rey. —La vida de los reyes, majestad —le contestó San Francisco—, como la de cualquiera de sus vasallos, está en manos de Dios. Poned en orden vuestra conciencia y vuestro Estado. Un gran milagro comenzó a obrarse, mayor que una curación, mayor incluso que una resurrección. El monarca, que durante largos años había vivido lejos del temor de Dios, se reconcilió con el Creador y le entregó su espíritu el 30 de agosto de 1483, rogando: «Virgen Santísima, mi buena Madre, ¡ayudadme!». Su expiración tuvo lugar un sábado, como lo había profetizado el santo, garantizándole que estaría, así, protegido por Nuestra Señora.Sustentáculo de la fidelidad de Santa Juana de Valois
El Ermitaño de Paula permaneció todavía en Francia como influyente consejero durante la regencia de Ana, hija de Luis XI, y en el reinado de Carlos VII. También orientó en algunos asuntos al rey de España, Fernando el Católico, sobre todo en lo concerniente a las guerras de la Reconquista y a la expansión de la fe en el Nuevo Mundo. No obstante, aún habría de realizar una última y gloriosa obra en las tierras de la Hija primogénita de la Iglesia: sustentar la fidelidad de la princesa Juana de Valois, «la hija no amada de Luis XI y la esposa despreciada de Luis XII, fundadora de la Orden de la Anunciación».6 San Francisco de Paula fue «consejero, iluminado, amigo fiel, ángel del consuelo»7 para esta alma templada desde su infancia por la prueba, cuyos méritos ante Dios se volverían evidentes el domingo de Pentecostés de 1950, al ser proclamada Santa Juana de Francia por Pío XII.
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
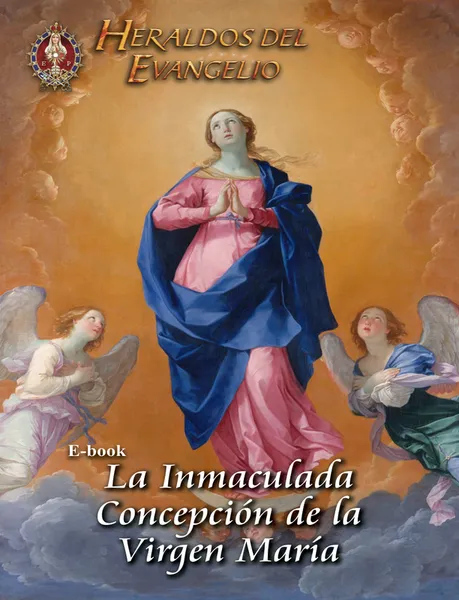 Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María
Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María




