 Los tres se preguntaban: ¿qué le faltaba a los hombres para crecer en el conocimiento de Dios?
Los tres se preguntaban: ¿qué le faltaba a los hombres para crecer en el conocimiento de Dios?* * *
Cuando Tomás era aún muy pequeño, cierto día su institutriz notó, mientras lo preparaba para el baño, que el niño agarraba con fuerza algo en una de sus manos. En vano intentó abrírsela, pues se resistía. Extrañada con el comportamiento de su hijo, siempre tan dócil, su madre decidió hacer caso omiso a los llantos del niño y averiguar de qué se trataba. Cuál no fue su sorpresa al abrirle la mano y ver el tesoro que Tomás guardaba con tanto aprecio: un trozo de pergamino, en el que estaban escritas las palabras Ave Maria. A medida que el amor a la Emperatriz del Cielo crecía en aquel inocente corazón, la enigmática edificación iba perfeccionándose: sus cimientos se fortalecían y el pavimento se completaba. Tomás había crecido un poco. Era sereno y meditativo. Cuando llegó a la edad de los «porqués», su mayor aspiración se resumía en una pregunta, repetida muchas veces por él: «¿Quién es Dios?». Siempre que interrogaba a los más cercanos y buscaba la respuesta, las paredes de aquel edificio subían un poco más. La torre empezaba a adquirir bellísimas proporciones. San Agustín, San Pablo y Aristóteles acompañaban, admirados, el portentoso acontecimiento. Más tarde, aquel muchacho se haría religioso. En cierta ocasión, un fraile lo llamó agitadamente: —Ven a verlo, Tomás. ¡Ahí fuera hay un buey volando! Se acercó a la ventana, pero no vio nada, tan sólo escuchó las carcajadas de su compañero: —Jajaja, ¿te lo has creído? ¡Jajaja! Sin ningún resentimiento ante tal humillación, Tomás fijó su vista en la mirada del mentiroso y le dijo con seriedad: —Es más fácil creer que un buey esté volando que un religioso, mintiendo. Concomitantemente, la parte superior de la edificación fue terminada. En su interior había un magnífico techo gótico; afuera, una punta imponente. Era de un esplendor increíble. Dios sonreía y los tres bienaventurados quedaban impresionados. Tomás, además de virtuoso, era un alumno excelente. Nunca dejaba una tarea para después, no hacía nada con pereza. Sus estudios resplandecían por su sincero amor a Jesucristo, y cada día su inteligencia aumentaba por un don sobrenatural. Esta gran capacidad intelectual, aliada a una santidad angélica, hizo que la torre fuera revestida de colores y de brillo, tanto por dentro como por fuera. Los años pasaban y con cada acto de fidelidad de Santo Tomás de Aquino aumentaba la resistencia y la belleza de la obra. ¿Qué más se le podría agregar al edificio? Parecía que ya estaba concluido… Estando enfermo y a las puertas de la muerte, pidió comulgar por última vez. Al ver al Santísimo Sacramento acercándose, exclamó: —Te recibo, precio de la redención de mi alma, viático de mi peregrinación. Por tu amor, Jesús mío, he estudiado, predicado, enseñado y vivido. Mis días, mis suspiros, mis trabajos han sido todos para ti. Este acto de amor, por encima de cualquier ambición de riquezas y conocimientos, colocó el pasamanos en la torre y revistió las escaleras con magníficos mármoles, significando que para alcanzar la gloria no basta únicamente aplicar el raciocinio; sobre todo, es necesario inflamarse de caridad, sin la cual nadie sube al Cielo.* * *
Cuando Santo Tomás de Aquino murió, la torre estaba terminada: era extraordinaria y su punta tocaba las puertas del Paraíso. Esta torre está formada por las enseñanzas del gran doctor de la Iglesia. Gracias a él, muchas almas crecen hasta el día de hoy en el conocimiento de la doctrina católica, se acercan a Dios y llegan a las moradas celestiales, donde serán felices eternamente. Subamos también esa torre. No busquemos solamente el conocimiento de Santo Tomás, sino imitemos su abrasado amor a Nuestro Señor Jesucristo. ◊ Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
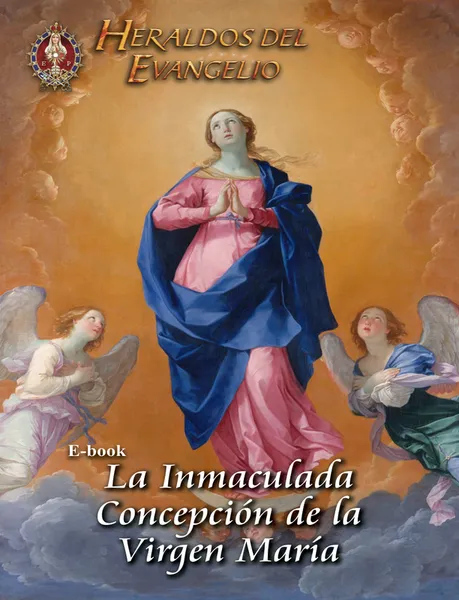 Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María
Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María




