 La antigua alianza mantenía a los hombres bajo el yugo del miedo —de la «maldición de la ley»— para que permanecieran con relativa seguridad en la práctica de la virtud
La antigua alianza mantenía a los hombres bajo el yugo del miedo —de la «maldición de la ley»— para que permanecieran con relativa seguridad en la práctica de la virtud«Moisés rompe las tablas de la ley», de Gustave Doré
El Señor se hizo emblema de la misericordia…
Pero Dios, desde toda la eternidad, sabía que los castigos y las amenazas no enmendarían el desastre que se había instalado en la tierra con el pecado cometido por Adán y Eva. Por eso, llegada la plenitud de los tiempos, las tres personas de la Santísima Trinidad crearon a Nuestra Señora, en cuyo seno virginal el Verbo asumió la naturaleza humana para reparar la falta original y saldar la deuda de la humanidad. Entonces la historia cambió completamente: a costa de sus sufrimientos, entregándose por muerte de cruz, pagó en sobreabundancia el precio de la Redención del género humano, lo elevó de nuevo al plan divino y las puertas del Cielo, hasta entonces cerradas, se abrieron a los hombres. El Señor nace para ponerse a nuestra altura y a nuestra disposición: su corazón humano se conmueve y se alegra al beneficiar a los miserables
El Señor nace para ponerse a nuestra altura y a nuestra disposición: su corazón humano se conmueve y se alegra al beneficiar a los miserablesJesús cura al paralítico - Catedral de San Colmán, Cobh (Irlanda)
… y la proclamó ley
¡Qué magnífico contraste! Jesús, la Belleza, la Pureza, la Perfección en esencia, no desprecia a los pecadores, hombres considerados unos parias, sino que los cubre con el manto de su santidad, como diciendo: «Respetad a estas personas, porque están bajo mi cuidado. Yo soy el médico y ellos son mis pacientes». Vemos en la actitud de Nuestro Señor Jesucristo no sólo una manifestación de amistad, sino algo más osado: aprovechaba toda oportunidad para proclamar la nueva gran ley de la misericordia. La ley de Moisés continuaba siendo la misma, porque es eterna, como dijo el divino Maestro: «No creáis que he venido a abolir la Ley y los Profetas» (Mt 5, 17). Sin embargo, venía a completarla, estableciendo una vía de santidad mucho más intensa, que no se basa en el temor al castigo, sino en la transformación interior de las almas mediante la gracia y los sacramentos, de modo que el hombre comenzó a desear y amar con entusiasmo la práctica de la ley, y ésta se volvió ligera: «Mi yugo es llevadero y mi carga ligera» (Mt 11,30).Dios tiene necesidad de perdonar y se apresura en hacerlo
Las parábolas más hermosas sobre la misericordia narradas en el Evangelio —las de la oveja y de la dracma perdidas y la del hijo pródigo (cf. Lc 15, 3-32)— las cuenta el Señor precisamente mientras discutía con los fariseos, para mostrar cómo el que vuelve al camino verdadero, después de haber abandonado las filas de la virtud y abrazado el vicio, da más alegría a Dios que los justos que perseveraron. Cuando un pecador se acerca al sacramento de la reconciliación, Dios se precipita sobre él, ávido de sanarlo rápidamente
Cuando un pecador se acerca al sacramento de la reconciliación, Dios se precipita sobre él, ávido de sanarlo rápidamenteEl regreso del hijo pródigo - Catedral de San Colmán, Cobh (Irlanda
Primera condición: reconocer la propia miseria
¿Y qué espera de nosotros? ¡Arrepentimiento! He aquí la primera condición esencial para recibir el perdón. Pues quien piensa que no tiene necesidad de éste, se engaña a sí mismo y hace pasar a Dios por mentiroso, como enseña el apóstol San Juan en su primera epístola (cf. 1 Jn 1, 8-10). Es lo que rezamos diariamente en el padrenuestro: «Perdona nuestras ofensas» (Mt 6, 12). Al componer la oración perfecta, el Señor no iba a incluir una petición sin sentido. Por lo tanto, a todos nos corresponde afirmar que efectivamente hemos pecado y, en consecuencia, reconocernos deudores. A excepción de Nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen —ambos impecables y, por consiguiente, no sujetos a perdón alguno—, todas las demás criaturas podrían ser más perfectas. Incluso los santos tienen algún motivo para golpearse el pecho, ya que el justo peca siete veces al día (cf. Prov 24, 16). Entonces, ¿por qué habríamos de jactarnos de nuestras cualidades, presentándonos como grandes? Si ellos se golpearon el pecho con la mano derecha, ¿no deberíamos nosotros golpeárnoslo con un martillo, gimiendo con el corazón contrito y humillado como David: «Misericordia, Dios mío, por tu bondad» (Sal 50, 1)? ¡El orgullo humano es, pues, una locura y una monumental estupidez! Si somos presuntuosos, confiando demasiado en nosotros mismos, Dios retirará su mano y nos dejará en nuestra pobreza; si, por el contrario, sabemos ser humildes, comprendiendo que no tenemos otra prerrogativa ante Dios más que la constatación honesta y sin atenuantes de nuestra nada, Él nos dará lo que le pedimos y recuperaremos todavía más de lo que perdimos con nuestras faltas. No obstante, la tristeza a la vista de nuestras imperfecciones debe ser templada por la esperanza. Tengamos cuidado de no dejarnos abatir nunca, y menos aún caer en la desesperación, porque ésta puede llevar al hombre a cometer pecados más graves y numerosos. El peor mal no es la propia falta cometida, sino el desánimo que el demonio introduce en el alma del pecador, tratando de hacerle perder la confianza en Dios.Segunda condición: perdonar a los enemigos personales
Sin embargo, es conveniente considerar una segunda condición —no menos esencial que la primera— para obtener el perdón, indicada también por el Señor en el padrenuestro: «Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden» (Mt 6, 12). Quiso, con gran énfasis, poner de relieve esa condición, pues la repitió en otras ocasiones: «Si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas» (Mt 6, 15); «Perdonad, y seréis perdonados» (Lc 6, 37). Son palabras comprometedoras, con las cuales el Señor exige tal reciprocidad que pone nuestro propio destino en nuestras manos: para reconciliarnos con Dios es absolutamente indispensable que perdonemos a quienes nos han ofendido, ya sea poco o mucho. Hay muchas razones que llevan al hombre a no olvidar las injurias recibidas, pero esta dificultad se origina, sobre todo, en una vida espiritual mal cuidada. Si es imposible superar el rencor sin la gracia de Dios, también es cierto que el flujo de la gracia necesita ser alimentado con la oración; de lo contrario, no se tienen fuerzas para perdonar a los enemigos. Evidentemente se trata aquí de enemigos personales, aquellos con los que uno siente antipatía; pero no de los adversarios de la fe. Respecto a éstos, debe exigirse una reparación por el daño causado a Dios y a la religión. Hagamos, por tanto, un esfuerzo para amar de todo corazón a quienes nos odian y así nos asemejaremos a Dios, ¡el gran Perdonador! María Santísima fundará su Reino sobre un gran perdón, concedido a una generación débil pero fiel, a la cual le abrirá una puerta de misericordia
María Santísima fundará su Reino sobre un gran perdón, concedido a una generación débil pero fiel, a la cual le abrirá una puerta de misericordiaMonseñor João en una reunión en 1998
El Reino de María nacerá de un gran perdón
La Santa Iglesia Católica Apostólica Romana tuvo en su nacimiento el reconocimiento de su propia miseria por parte de pecadores, como los Apóstoles. Habían acompañado al Señor y fueron testigos de fabulosos milagros realizados por su poder. No obstante, cuando llegó la hora de la Pasión, huyeron y lo abandonaron. Más tarde buscaron, humillados, a la Santísima Virgen y fue en la convivencia con Ella donde encontraron el perdón. Ahora bien, nosotros estamos llamados igualmente a contribuir a la fundación del Reino de María. Sin embargo, constatamos que lamentablemente nuestra naturaleza está quebrada por la Revolución, dominada por sensaciones y sujeta a inseguridades. Ni siquiera somos como los hombres del Antiguo Testamento, ni tampoco como los Apóstoles, mucho menos como los hombres medievales que levantaron la cristiandad. Al contrario, si consideramos nuestra vida pasada, ¡cuántas lagunas y errores, cuántas infidelidades, cuánta lentitud y relativismo no encontraremos! ¿Cómo entonces podrá nacer el más hermoso reino de la historia? ¿Será gracias a nuestro esfuerzo? ¿Lograremos arrancar de nosotros mismos cualidades y virtudes para hacer que surjan maravillas? Se puede afirmar que el Reino de María será fundado sobre un gran perdón, concedido a las personas miserables que reconocen sus incapacidades y su nada. Será el Reino donde el poder de Nuestra Señora brillará con mayor gloria, actuando en una generación débil pero fiel, porque Ella nos abrirá una puerta de misericordia (cf. Ap 3, 8). Dirijamos nuestra mirada y nuestro corazón a la Madre de todas las gracias con la confianza de hijo único: Ella nos llevará en sus brazos y nos dará, junto con el perdón, el aliento para recomenzar de manera más grandiosa el camino que la humanidad ha interrumpido por su inconstancia. ◊Fragmentos de exposiciones orales realizadas entre los años 1992 y 2010.
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
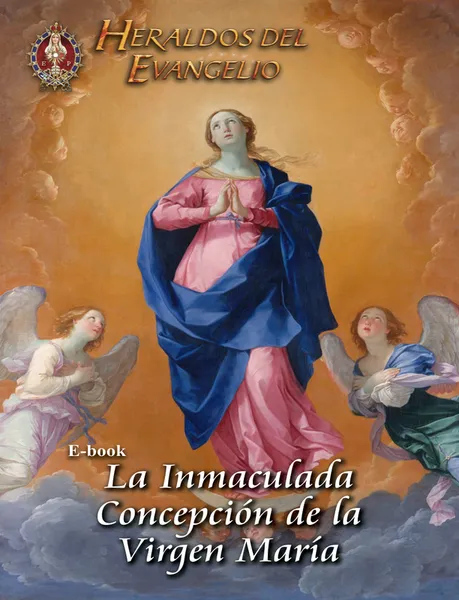 Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María
Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María




