 Escena del documental «The Coronation with Her Majesty the Queen»
Escena del documental «The Coronation with Her Majesty the Queen»Pactos de amor entre Dios y los hombres
Varias veces se ha dignado Dios bajar hasta uno de sus elegidos para firmar un pacto de amor. Sea por la prodigalidad infinita del Altísimo, sea por la natural limitación humana, tal vínculo no se restringe a esa alma escogida, sino que se extiende al pueblo o institución del que proviene, siglos adentro. Fue lo que ocurrió en el pasado con Noé, de quien, a propósito de la alianza, surgió una nueva civilización; con Abrahán, que engendró naciones y heredó tierras sin fin; con David, en quien el Señor bendijo la realeza y a quien le otorgó ser antepasado del Mesías. Cuando, con Clodoveo, un nuevo arco iris se desplegaba entre el Creador y un reino que se estaba bautizando, Dios mostraba que su manera de actuar con los hombres se perpetuaba en el Nuevo Testamento. Así pues, con Carlomagno se solidificaría una civilización marcada por la cruz de Cristo: a un mismo tiempo nacía el Sacro Imperio y se confirmaba la predilección divina por la hija primogénita de la Iglesia. Siglos más tarde, en la unión de la bondad, la grandeza y el sacrificio, Francia vislumbraría los planes que sobre ella se proyectaban, al conocer verdaderamente en San Luis IX un monarca. De un modo similar, a la luz de los divinos designios, podríamos considerar otras naciones, como la Hungría de San Esteban, la Polonia de San Casimiro, la España de San Fernando.¿Y la Inglaterra de San Eduardo?
En aquel inolvidable jueves de septiembre, Dios, a través de la naturaleza, parecía indicarnos que era ésa la perspectiva por la cual se comprendería, en su auténtica proporción, el gran cambio ocurrido. Sobre el palacio de Buckingham un doble arco iris adornó el cielo. ¿Qué nos estaría señalando el milenario símbolo de la alianza divina sino el recuerdo de la predilección que la Isla de los santos había tenido en el plan de Dios? Una predilección marcada en la persona de San Eduardo el Confesor, cuyas virtudes perfumaron la cristiandad y cuya corona ceñiría la frente de todos los monarcas ingleses, hasta hoy. Con este pacto, ¿qué grandiosa misión le habrá sido encomendada a Inglaterra? Quién sabe si, guiada por el llamamiento divino, haría que en sus montañas y praderas, pero sobre todo en sus hijos, el Cielo se uniera a la tierra. Da la impresión de que hasta la naturaleza estuviera orientada a ello. ¿Quién, al contemplar sus primorosos céspedes, no se remonta a las alfombras del Paraíso? ¿Quién, al oír voces británicas cantando, no piensa que esté escuchando un espectáculo de ángeles? ¿Quién, al ver la rectitud a la que tiende con gran facilidad el espíritu de los ingleses, no se sorprende de que el desorden del pecado en algo les haya tocado menos? Los ojos de la Iglesia se dirigen con nostalgia hacia aquel pasado en el que tantas esperanzas había puesto en la tierra de los anglos. Esperanzas que vio premiadas al contemplar su firmamento salpicado de santos ingleses, pero que luego se vieron frustradas cuando, ya hace casi cinco siglos, su cisma separó drásticamente ese amado país, bañándolo en sangre y rodeándolo de violencia. No obstante, misteriosamente, algo de aquella bendición inicial ha permanecido. La nación no ha sido fiel; Dios, sin embargo, le sería fiel, pues no podía negarse a sí mismo (cf. 2 Tim 2, 13). El pacto establecido con San Eduardo daría en cierta manera los frutos que la voluntad divina deseaba.Última luz de la civilización cristiana
 Isabel II representaba dos alianzas: la que Dios había hecho con los monarcas ingleses y la que había instituido con la cristiandad
Isabel II representaba dos alianzas: la que Dios había hecho con los monarcas ingleses y la que había instituido con la cristiandadRetrato oficial de la reina Isabel II el día de su coronación, el 2 de junio de 1953
Inexorable en el cumplimiento del deber
Sí, porque no basta con gozar de realeza para ser respetado por la multitud, ni con saludar desde un imponente balcón para ganarse el favor de la gente. Los hombres se sienten cautivados únicamente si disciernen que quien los gobierna es bueno. Con su habitual elocuencia, Santo Tomás de Aquino observa que, cuando esto sucede, ni siquiera la muerte del soberano es un obstáculo a la admiración que sus súbditos le profesan. «¿Quién duda de que los buenos reyes, no sólo en vida, sino más aún después de la muerte, viven en cierta manera en la alabanza de los hombres y subsisten en la nostalgia; y que, por el contrario, el nombre de los malos o bien desaparece enseguida, o bien, si se distinguían por su maldad, nos acordamos de ellos detestándolos?».1 Ser buen gobernante, empero, no es tarea fácil. Isabel lo descubrió muy pronto y trató de prepararse para estar a la altura de su misión. Abrazaría la cruz de soberana hasta el final, como lo había prometido cuando cumplió 21 años: «Toda mi vida, ya sea larga o corta, estará dedicada a vuestro servicio». Setenta y cinco años después, ¡cuántos sacrificios no habría hecho para llevarlo a cabo! En un mundo en permanente cambio, donde el vendaval de lo novedoso amenaza con tambalear los principios más sólidos y en donde la defensa de los valores de la civilización ha pasado a ser una preocupación anacrónica, ella se convirtió en un punto de referencia en medio de la inestabilidad de nuestros días o, como decía un taxista inglés, «la única constante que todos hemos tenido en nuestras vidas». Tal vez sin haber hecho explícito lo que los filósofos y los santos definen como la perfección en su posición, todo para Isabel II se resumía en esta palabra: deber. Sin promulgar leyes o imponer sanciones —y mucho más que si hubiera renunciado a esta condición por el rechazo que los avances del mal en los siglos XX y XXI le causaban, al acentuarse la aparente inutilidad de su situación—, por el ejemplo de su conducta cumplía el ideal del monarca: renunciando a su propio bien, luchó por el bien común, fomentando la virtud y reprimiendo el error.Símbolo de una realidad más elevada
 Los ojos de la Iglesia se dirigen con nostalgia hacia aquel pasado en el que tantas esperanzas había puesto en la tierra de los anglos
Los ojos de la Iglesia se dirigen con nostalgia hacia aquel pasado en el que tantas esperanzas había puesto en la tierra de los anglosCapilla ardiente en el Westminster Hall, Londres
Mucho más que el funeral de una reina
Llegamos ahora a la parte crucial de estas líneas. ¿Con Isabel II se extinguieron todos estos valores y principios? Antes de afirmarlo o negarlo, cabe otra pregunta: ¿Quién, además de la soberana, los representa en el mundo? ¿Cuál de las otras monarquías cristianas aún manifiesta con denuedo su propio significado, como ella lo hizo? Sabemos que no estuvo exenta de imperfecciones, y por eso no es un ejemplo en todos los ámbitos. Sin embargo, incluso sus enemigos, acusándola de crímenes que no ella, sino otros cometieron en nombre de la corona, reconocen que mucho más allá de su persona, con sus miserias y errores, Isabel II representaba un orden de cosas. Su funeral, con toda la pompa y los sentimientos posibles, no fueron sólo suyos; con ella fueron enterrados los valores de los que ella era símbolo. ¿Qué significará esto para nuestros días? Un futuro nuevo e incierto se abre ante nosotros: es la primera vez desde su creación que la humanidad se ve privada de tales valores. ¿Podrá la sociedad subsistir? ¿En qué abismo se precipitará? Son preguntas que sólo el tiempo podrá responder. A las exequias de la emperatriz Zita, celebradas al gran estilo imperial en la Austria republicana de 1989, Le Figaro Magazine le dedicó un artículo titulado «Europa se despide de su última emperatriz». Era verdad. ¿Cómo le llamaríamos a este artículo en unas circunstancias a un tiempo tan parecidas y tan diferentes? Esta vez no fue sólo una emperatriz, sino la civilización cristiana de la que la humanidad se despidió. Esta vez la humanidad no le dijo adiós sólo a una reina o una emperatriz, sino a la civilización cristiana
Esta vez la humanidad no le dijo adiós sólo a una reina o una emperatriz, sino a la civilización cristianaEl ataúd de la reina Isabel II durante la procesión de su entierro en el castillo de Windsor. Al fondo, la torre del Big Ben - Londres
Notas
1 SANTO TOMÁS DE AQUINO. De regno ad regem Cypri. L. I, c. 11.
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
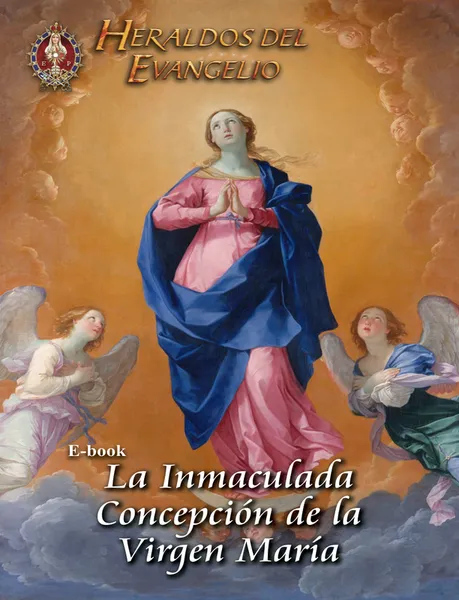 Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María
Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María




