Una arriesgada misión
Era la madrugada del domingo 28 de mayo de 1747. En el puerto de la ciudad mexicana de Veracruz, todos dormían. Todos… menos los hombres del intrépido Pedro Mesía de la Cerda. Guardiamarina de la Armada española desde los 17 años, era ahora, tras una larga y exitosa carrera militar, un experimentado capitán de 47 años al mando del navío de 70 cañones San Ignacio de Loyola, alias, el Glorioso. El capitán Pedro Mesía de la Cerda, de Joaquín Gutiérrez - Museo de Arte Colonial, Bogotá
El capitán Pedro Mesía de la Cerda, de Joaquín Gutiérrez - Museo de Arte Colonial, BogotáTras semanas de calma, el primer combate
En las primeras semanas de navegación todo transcurrió con normalidad, pero en la mañana del 25 de julio las cosas cambiaron. A lo lejos, cerca del archipiélago de las Azores, pudieron divisar una gran cantidad de velas. ¿Serían británicas? Horas más tarde, el mal presagio se confirmó: se trataba de un gran convoy inglés escoltado por cuatro buques de guerra al mando del capitán John Crookshanks. Al descubrir al solitario navío español, los ingleses intuyeron que sería una presa fácil y que ciertamente estaría bien cargada de tesoros. Por eso el capitán ordenó que uno de los barcos de su pequeña flota siguiera protegiendo a los demás, mientras se lanzaba a la caza del botín español con los otros tres: el navío de línea Warwick, la fragata Lark y el bergantín Montagu. El Montagu, más veloz que los otros, consiguió acercarse primero y disparó al San Ignacio de Loyola, con el objetivo de retrasar su marcha, pero el capitán Mesía, previendo sus movimientos, mandó trasladar varios cañones a popa y lo mantuvo a raya, a cañonazo limpio, toda la noche. Durante el día siguiente, 26 de julio, los otros dos navíos consiguen acortar distancias y, al caer la noche, ya están pisándole los talones al barco español, que no puede evitar el enfrentamiento. No obstante, esta vez, quien tomará la iniciativa del ataque será el capitán Mesía. Detalle de «La captura del Glorioso», de Charles Brooking
Detalle de «La captura del Glorioso», de Charles Brooking¡Zafarrancho!
Tras algunas semanas sin novedades, el domingo 13 de agosto, cuando faltaban nada más que diez leguas para alcanzar el cabo de Finisterre, el vigía del palo mayor divisó varias velas. Al día siguiente, constataron que eran tres barcos de la Royal Navy: el navío Oxford, la fragata Shoreham y el bergantín Falcon. Los tres avanzaban bastante ligeros hacia el maltrecho San Ignacio de Loyola, como si ha tiempo estuvieran esperándole. Tal vez sólo querían ajustar cuentas. A la vista del trágico escenario, el preocupado semblante de los españoles hacía entrever las innumerables dudas que impactaban en sus espíritus cual balas de cañón: ¿saldrían de ésta o perecerían en el intento? Faltaba tan poco para llegar a casa que aquello parecía una verdadera pesadilla. De pronto, el mortal silencio que hacía surgir tantas preguntas fue cortado de golpe por el grito del capitán Mesía: «¡Zafarrancho!». No era el momento para especulaciones, sino para orar y luchar. Poco a poco la escuadra británica se fue aproximando. Finalmente, sobre las cuatro de la tarde, tanto la Shoreham como el Falcon se cruzaban por un lado del San Ignacio de Loyola, a una distancia prudencial, mientras que el Oxford lo hacía por el otro, pero nadie abrió fuego. Sin embargo, una vez que tenían la presa a su alcance, viraron en redondo los ingleses para iniciar la captura. Al instante, mandó girar también el capitán Mesía, volviéndose a topar los barcos para darse, ahora sí, unas cuantas calurosas y mutuas salvas de plomo y fuego. El desigual duelo duraba ya casi tres horas, cuando el capitán Callis, comandante de la escuadra inglesa, no pudo soportar por más tiempo el castigo que le infligía el San Ignacio de Loyola, y tuvo que batirse en retirada. Aquello era increíble. ¡Un verdadero milagro! Gran muestra de la protección divina que no los desamparaba.Surgen en el horizonte los últimos enemigos
Por fin, llegaron al puerto de Concurbión, en Galicia, el 16 de agosto. Allí descargaron el preciado tesoro para ponerlo a salvo. ¡La misión estaba cumplida! Pero la odisea continuaba. Una vez terminados los arreglos más urgentes, zarparon el 11 de octubre hacia el puerto de El Ferrol, donde dispondrían de lo necesario para el resto de las reparaciones. Infelizmente, nunca pudieron llegar debido a un fuerte vendaval. Además, estaban ya cerca de la Costa de la Muerte, terrible región donde muchos barcos naufragaban. No era prudente seguir por allí, y menos en sus penosas condiciones. Por eso, el capitán Mesía mandó poner rumbo a Cádiz. El comodoro George Walker - Museo Marítimo Nacional, Greenwich (Inglaterra)
El comodoro George Walker - Museo Marítimo Nacional, Greenwich (Inglaterra)Hasta la última bala de cañón
Al día siguiente, 18 de octubre, el San Ignacio de Loyola era perseguido por el King George, el Duke y el Prince Frederick, ¡la familia real al completo! Pero, por si fuera poco, apareció por delante del español otro más, el navío de su majestad: el Darmouth, al mando de John Hamilton. Cuando éste llegó a tiro, ambos se batieron largo rato hasta que de improviso, uno de los cañonazos del San Ignacio de Loyola entró en la santabárbara del buque inglés, haciéndolo saltar por los aires. La trágica explosión fue de tal calibre que de los 370 hombres que iban a bordo sólo 18 pudieron salvar la vida. Pese a ello, la tregua no duró mucho. En torno a la medianoche, un nuevo barco abría fuego contra el San Ignacio de Loyola. Era el Russel, poderoso navío de línea de su majestad con tres puentes y 92 cañones, que se había unido a las fragatas de la Royal Family. ¿Qué debieron pensar los españoles viendo que la situación iba de mal en peor? Tal vez para muchos, a estas alturas, ya daba lo mismo enfrentar dos barcos que cuatro. Bajo el fuego de las fragatas y del Russel, se defendieron el capitán Mesía y sus hombres hasta la última bala de cañón. Y cuando faltaron las balas, cargaron los cañones con cualquier cosa metálica que pudieron encontrar. Al final, ya nada tenían con qué cargarlos… «El último combate del Glorioso», de Augusto Ferrer-Dalmau
«El último combate del Glorioso», de Augusto Ferrer-DalmauGloriosos vivos, listos para luchar y resistir
La resistencia parecía inverosímil, y a tal punto llegó que el propio comodoro inglés George Walker escribió: «Nunca los españoles, y nadie en realidad, han luchado mejor con un barco como lo hicieron ellos».5 Alrededor de las seis de la mañana, cuando los primeros rayos del sol iluminaban lo que aún quedaba del San Ignacio de Loyola, los ingleses entraron en el navío y hallaron 130 heridos y 33 muertos. El resto de la tripulación fue conducida hacia los barcos británicos, desde donde cada español pudo contemplar mejor su destartalado barco. En aquel trágico momento, bajo la mirada triste de aquellos que tanta sangre en él habían derramado, el buque mismo pareció tomar vida para decirles sus últimas palabras: «¿Qué miráis hermanos? No os preocupéis más por estos restos que en breve serán destruidos. La materia se va, pero la gloria baja sobre aquellos que conmigo sufrieron y lucharon hasta el final». Difícil concebir fin más glorioso, pensaban los marineros. ¿Habrá quedado desde entonces consignado para siempre su apodo de Glorioso? Probablemente. Pero lo cierto es que, a partir de aquel momento, cada uno de ellos pasó a ser otro verdadero Glorioso vivo, listo para luchar y resistir con la esperanza de la que nos habla el Apóstol: «Nos gloriamos incluso en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia, virtud probada, la virtud probada, esperanza» (Rom 5, 3-4). ◊Notas
1 De hecho, desde principios del siglo XVIII los puertos españoles eran un auténtico «hervidero de agentes británicos prestos a informar al contralmirante sir Chaloner Ogle, comandante en jefe de la flota británica de las Indias Occidentales, sobre cualquier mínimo movimiento de los barcos españoles» (PACHECO FERNÁNDEZ, Agustín. El «Glorioso». 5.ª ed. Valladolid: Galland Books, 2021, p. 93).
2 «6.412 arrobas de grana fina, 2.354 de tinta, 64 de grana silvestre, 281.092 baynillas, 68 quintales de purga de Jalapa, 350 arrobas de azúcar, 24 de bálsamo, 55 de cacao y 300 cueros al pelo» (Ídem, p. 135).
3 Cf. ROJO PINILLA, Jesús Ángel. Cuando éramos invencibles. 7.ª ed. Madrid: El Gran Capitán, 2017, p. 147.
4 WALKER, George. The Voyages and Cruises of Commodore Walker. London: A. Millar, 1760, t. II, p. 216.
5 Ídem, p. 231.
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
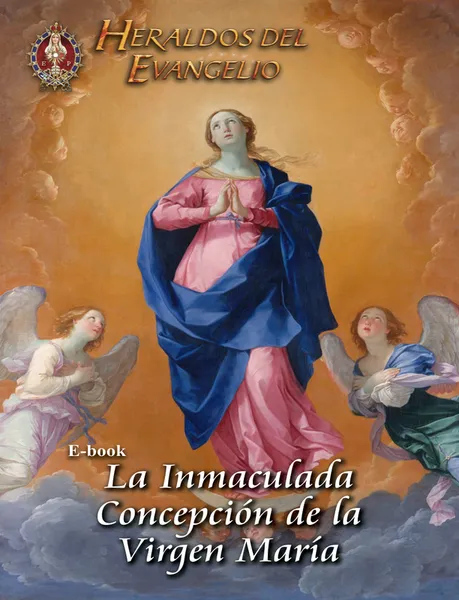 Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María
Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María




