El dios Moloc
La primera escena es casi sonora. Apenas se distingue el crepitar del fuego, alto y constantemente alimentado, tan sumergido está él en el ruido que lo rodea. Los timbaleros golpean sus instrumentos con toda la fuerza de sus brazos y de la embriaguez que experimentan en ese supremo momento ritual. Las trompetas resuenan al ritmo cada vez más frenético de la percusión. Un hombre de pie y con los brazos extendidos, desempeñando un oficio supuestamente sacerdotal, parece competir, mediante sus clamorosas plegarias, con el ruido que lo rodea. Otros repiten y repiten, arrodillados, sus retorcidas reverencias. Una multitud amorfa asiste al ceremonial. Dominando la escena, Moloc: inmenso, sólido, severo, brutal. Su mirada, que nunca se digna dirigirla hacia quienes lo adoran, se vuelve más fría con el fuego encendido bajo la imagen de bronce. Sí, más terriblemente gélida… He ahí el Moloc de los fenicios y cartagineses, el poderoso dios que —según sus creencias— los hacía vencedores ante todos los ejércitos, les garantizaba la lluvia, la cosecha, el comercio; el dios que les daba de todo…, con una terrible condición. Y es para cumplirla por lo que sus adoradores realizan ese rito.1 Aquel hombre, delante de la divinidad, alza en sus brazos a un niño: el más preciado don de la nación, tierno hijo de la más alta aristocracia, el futuro del pueblo, una promesa que empezaba a cumplirse. ¿Para qué lo eleva? Para arrojarlo a los brazos incandescentes del ídolo y que allí muera quemado vivo por las llamas que vivifican al dios muerto. En ese fatídico momento, culminación del culto, toda la cacofonía recrudece en intensidad y delirio para ahogar los gritos del inocente condenado.
El «Beau Dieu» de Amiens
¡Qué contraste con la segunda imagen!
Entre los dos señores
Uno mata, el otro vivifica; uno, para dar, exige sangre inocente, el otro, Inocente, nos ha dado su propia sangre. Detrás de uno, el humo negro de los bienes terrenales y efímeros, que se disipa; detrás del otro, un Cielo perenne de luces nos espera. Son los dos señores que se disputaron, antaño, el imperio de las almas. Incluso Tierra Santa se convirtió en campo de batalla: muchos esperaban al Mesías, mientras otros «inmolaron a los demonios sus hijos y sus hijas» (Sal 105, 37). Más tarde —¡oh, dolor!—, hasta al Hijo de Dios sacrificarían. Son los dos señores que se disputan, ahora, el imperio de las almas. Moloc tiraniza a quienes, para satisfacer sus conveniencias, diversiones y caprichos, están dispuestos a sacrificarlo todo excepto su placer y egoísmo. Jesucristo, por el contrario, reina amorosamente sobre los inocentes que tienen la valentía de admirarlo en este mundo hecho todo de idolatría del goce, averso, e incluso intolerante, a las enseñanzas evangélicas. Por lo tanto, no se trata sólo de señores diferentes: son incompatibles y mutuamente excluyentes, y fue el propio Jesucristo quien lo afirmó varias veces (cf. Mt 6, 24; Lc 11, 23). Sólo a uno tendrás que servir. ¿Cuál elegirás? ◊Notas
1 Cf. Wagner, Carlos González. «Moloc». In: Ropero Berzosa, Alfonso (Ed.). Gran diccionario enciclopédico de la Biblia. 7.ª ed. Barcelona: Clie, 2021, pp. 1725-1727.
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
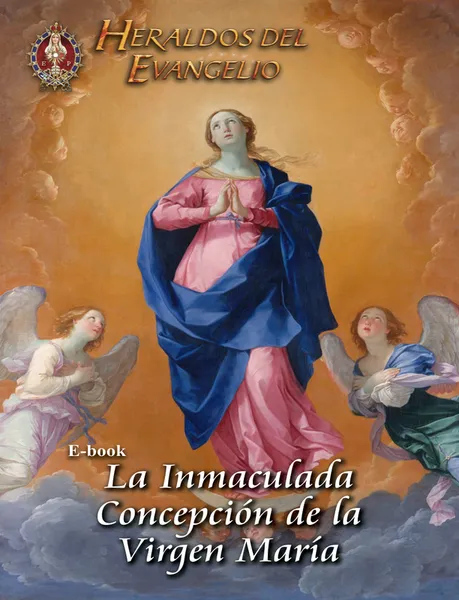 Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María
Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María




