Dios plantó en el interior del hombre otro «Edén», donde le proporcionaría una auténtica convivencia sobrenatural y le enseñaría a amar y ser amado.

Casa de los Heraldos de Evangelio de Juiz de Fora (Brasil)
La escuela del verdadero amor es la lucha
¿De qué manera le enseña Dios al hombre a amar mediante la castidad? La explicación es sencilla, pero ha de ser comprendida en profundidad. Es posible que algunos se planteen el siguiente problema: «¿Por qué Dios permite que los justos sean atormentados por los viles embates de la impureza? ¿Por qué deja que un lodo tan fétido se deslice y se escurra por el cristal de un alma pura?». Para solucionar esta cuestión cabe añadir otra: «¿No fue igualmente horrible la entrada de un demonio en el paraíso?». Y, por increíble que parezca, la respuesta es: ¡No! Porque a partir del momento en que la historia de la Creación se definió como una guerra (cf. Ap 12, 7) el bien no alcanza toda su belleza sino cuando se pone en lucha contra el mal. El gran San Miguel resplandecía de gloria en la contemplación de las maravillas que Dios les revelaba a los ángeles antes de la prueba. Pero ¿no se volvería aún más bello al defender el honor del Altísimo contra la arrogancia de Lucifer? ¿Acaso la Virgen se muestra en algo rebajada cuando se la representa pisando la cabeza de la serpiente? ¿Santa Juana de Arco brillaría de la misma forma si no tuviera el mérito de haber resistido en su fe en medio de un hatajo de traidores? ¿No estaría más en consonancia con la inmaculada virtud del rey San Luis morir en un lecho albo, en la sacralidad de un castillo medieval, asistido por sacerdotes y religiosos que encaminaran su alma hacia Dios? ¿Por qué dispuso la Providencia que expirara sobre las arenas paganas de Túnez? ¿No parecería vil que el Hombre Dios —oh supremo ejemplo— muriera como un bandido, casi desnudo, abandonado y ultrajado? ¿Por qué entonces la Redención se obró de ese modo? Todos estos hechos ocurrieron tal como lo conocemos porque así era lo más bello. En efecto, el combate del justo contra el mal no lo rebaja, sino que lo ennoblece. Por eso la espada arrebata más cuando la empuña un guerrero que cuando está encerrada en un escaparate en las manos de un maniquí. Y por eso también la castidad se muestra más bella riñendo con el demonio, el mundo y la carne en el alma de alguien que está probado y tentado que reluciendo como un bibelot en un bebé.1 En el alma del hombre combatiente ella es como un horno que le enseña a dedicar a Dios un amor purificado, acrisolado, sin fingimientos ni intereses propios.2 ¡He aquí la castidad como «escuela del amor»! En el paraíso la gran «lección de amar» que Dios dio al hombre fue, precisamente, permitir la tentación de la serpiente, prueba que no superó porque no amó. Si hubiera amado también habría combatido y vencido la torpe solicitud del enemigo. No existe, pues, amor sin disposición de luchar.
Sentirse amado por Dios: la recompensa de las almas puras
El santuario interior de nuestra castidad nos enseña, además, a ser amados por Dios y más dignos de ese amor desbordante. ¿Cómo? Ciertos deleites naturales complacen tanto al hombre que parecen que tocan algo en su alma, por lo cual lo corporal y lo espiritual se unen en una armonía. Esos placeres son muy particulares y demasiado numerosos para listarlos aquí. Para unos podrá ser una determinada música; para otros, el contacto con el mar; para otros aún, una comida concreta o, tal vez, un sereno descanso. En el fondo, la verdadera satisfacción que dan tales placeres consiste en que el individuo se sienta amado. De hecho, el hombre impío también puede deleitarse con todos esos gozos, pero jamás llegará a través de ellos a la conclusión de que es amado por Dios, pues los disfrutará con egoísmo, intemperancia y, en consecuencia, con peso de conciencia. El justo, por el contrario, incluso desde una trinchera, con frío y con hambre, enlodado y con la vida en peligro —si es la voluntad de la Divina Providencia—, por su templanza y castidad podrá pensar, tranquilo: «¡Dios me ha dado la gracia de luchar! ¡Cuánto soy amado por Él!». Ningún placer lleva al hombre a sentirse amado por el Padre celestial si no ama y practica la castidad. El hombre casto, a su vez, incluso inmerso en las mayores pruebas, encontrará en su paraíso interior el torrente del cual beberá el amor de Dios y por eso seguirá su camino con la cabeza levantada (cf. Sal 109, 7).
Si caemos, levantémonos cuanto antes
En este inmenso campo de batalla en que nos hallamos, necesitamos aprender a nunca dar oídos a la serpiente. Tarde o temprano irá a nuestro encuentro,3 mostrándonos su «poder»… Querrá, como hizo con Eva (cf. Gén 3, 1-6), ofrecernos el «conocimiento» o convencernos a degustar lo que está prohibido… Entonces ¡echemos fuera a esa maldita! La impureza de ninguna manera nos hará más sabios que la castidad y si rechazamos experimentar sus seducciones jamás nos arrepentiremos, como no nos arrepentiríamos de no haber probado el amargor de la hiel. Ahora bien, hay una locura aún mayor que la de ensuciarse en el lodo de la impureza: no querer limpiarse después de ensuciarse. En efecto, existe en el hombre un acto reflejo por el cual tan pronto como algo le salpica la cara de inmediato trata de quitárselo; asimismo, siempre que alguien se resbala y se cae, la vergüenza lo impele a levantarse cuanto antes, permaneciendo lo menos posible en el suelo. Sin embargo, ¡qué terrible inversión! En el orden sobrenatural, con frecuencia, esos reflejos actúan de forma contraria: cuando la persona peca, la misma vergüenza le lleva a querer permanecer prostrada… Para un hijo de la Virgen Santísima eso no debe ser así. Si el enemigo logró aflojar nuestra voluntad y nos llevó a practicar el mal, hagamos enseguida de esa voluntad una columna de hierro que aplaste a la serpiente y pongámonos de nuevo en la amistad con Dios.
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 269. Diciembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 268. Noviembre 2025
 Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
Revista Heraldos del Evangelio. Año XXIII. N.º 267. Octubre 2025
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte I
 Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
Oct/2022 - Las glorias de María - Comentarios de San Alfonso de Ligorio a la Salve Regina - Parte II
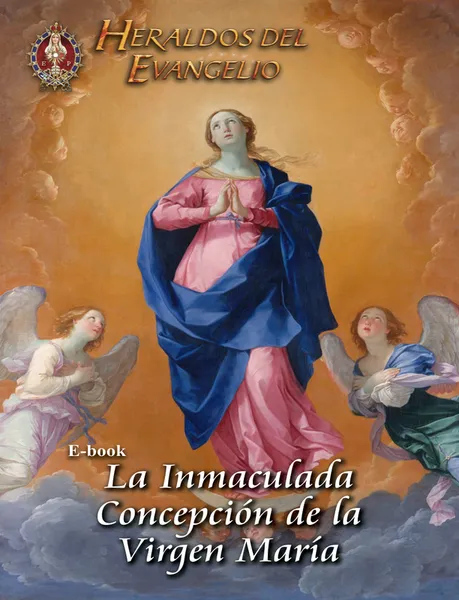 Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María
Sep/2022 - La Inmaculada Concepción de la Virgen María




